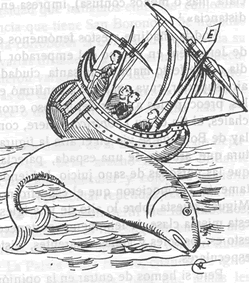Continuación…
En medio del silencio de los invitados, Simbad habló en estos términos:
SEGUNDO VIAJE DE SIMBAD EL MARINO
Como les he contado ayer, después de mi primer viaje resolví pasar el resto de mis días, en tranquilidad, disfrutando de la vida en Bagdad. Pero muy pronto me aburrí del ocio y sentí nuevamente deseos de viajar y reanudar mis negocios. Compré entonces algunas mercancías propias del tráfico que había proyectado y me junté con mercaderes y marineros, de los cuales algunos ya conocía del viaje anterior, que estaban a punto de partir en un navío hermoso, que me inspiró confianza. Una vez embarcados, nos encomendamos a Dios y comenzamos la navegación.
Viajamos de isla en isla y de mar en mar, haciendo cambios ventajosos con los mercaderes de las localidades hasta que cierto día desembarcamos en una isla absolutamente virgen, poblada de frondosos árboles frutales, flores, pájaros y aguas puras. Mientras los demás se entretenían cortando unas flores y recolectando frutas en la pradera, yo tomé las provisiones que me había llevado, y me senté en el césped, junto a un arroyo, entre dos árboles de ramajes grandes que daban estupenda sombra. Luego de comer y beber el agua deliciosa que corría por allí, el sueño se apoderó de mí y me quedé dormido.
Al despertarme los marineros ya no estaban y el buque había desaparecido. Me levanté y miré en vano hacia todas partes, pues nadie más que yo, quedaba en la isla. Enseguida distinguí una vela que se alejaba por el mar, hasta desaparecer de mi vista.
Entre el asombro y la tristeza que sentía al darme cuenta en la situación que me encontraba, reflexioné con rapidez cómo había podido embarcarme en un segundo viaje, luego de haber pasado por los peligros del primero, y llevando una vida magnífica, de delicias y lujos en Bagdad. Entonces pensé que moriría; lloré y grité con fuerza, y me golpeé la cabeza con las manos. Me arrojé al suelo, en donde permanecí largo rato sumido en una confusión abrumadora y acosado por las ideas más desesperanzadas. Por fin comprendí que todas mis lamentaciones eran inútiles y tardío mi arrepentimiento.
Resignado a la voluntad de Dios, sin saber cuál sería mi suerte, trepé a un árbol muy alto para ver si descubría algo que me diera consuelo. Miré a hacia todas partes y sólo vi agua, cielo, arena, rocas y árboles. De pronto, distinguí en el horizonte una cúpula blanca. Bajé del árbol y con las provisiones que me quedaban me dirigí hacia aquella blancura. Esta se hallaba tan lejos, que aún no podía saber qué era.
Cuando estuve a corta distancia, vi que se trataba de una bola blanca de unas dimensiones prodigiosas. Al llegar, la toqué y la encontré muy suave y regular. Di la vuelta a aquella esfera, que tendría unos cincuenta pasos de ruedo, para ver si encontraba alguna puerta; pero nada hallé. Intenté ascender a lo alto, pero fue imposible, pues su superficie lisa me lo impidió.
Aún era de día, cuando de repente sobrevino una gran oscuridad, como si una nube espesa y negra se hubiese interpuesto entre el sol y la tierra. Me sorprendió que oscureciese tan rápidamente, pero más me sorprendió ver que la causa de eso era un ave de tamaño descomunal que avanzaba hacia mí volando. Me acordé de que había escuchado a hablar a menudo, a marineros y viajeros sobre un ave enorme llamada Roc, que se encontraba en una isla remota y que podía levantar un elefante; y entonces comprendí que la inmensa bola blanca que yo tanto había admirado era un huevo de aquel animal. En efecto, el Roc se posó, apoyo sus alas extraordinarias a los costados y se puso a empollarlo. Al ver venir al ave, me había echado al suelo muy cerca del huevo y me encontraba entonces precisamente delante de una de las patas del animal, que me pareció más gruesa que el tronco de un árbol añoso. Con viveza, tomé la tela de mi turbante, la retorcí a modo de soga y me até fuertemente a la pata, creyendo que al día siguiente el Roc, al emprender su vuelo me sacaría de aquella isla desierta. Así fue todo. No pude dormir en toda la noche temiendo que el pájaro remontara y me llevara a volar durante mi sueño. Pero el ave emprendió vuelo al amanecer, después de lanzar un grito ensordecedor. Me remontó tan alto que creí perder de vista la tierra, descendiendo luego con tanta rapidez que llegué a sentir vértigo. El Roc se detuvo en tierra firme y yo, de prisa desaté el nudo que me tenía sujeto a su pata, con temor a ser izado de nuevo. En cuanto me hube desatado, me alejé apresuradamente del pájaro; y vi que había remontado por el aire otra vez, con una serpiente de una longitud increíble clavada en su pico.
El ave me dejó en un valle muy profundo rodeado por todas partes de montañas altísimas que se perdían en las nubes y tan escarpadas que era casi imposible escalarlas. Estaba ante una nueva dificultad. Comparaba el sitio en que me hallaba con la isla desierta que acababa de abandonar y me daba cuenta de que nada había ganado con el cambió; pues antes tenía frutas y agua deliciosas y allí sólo rocas.
Mientras recorría aquel valle, observé que estaba creado con rocas de diamante, algunos de ellos de tamaño sorprendente. Contemplaba con placer ese suelo sembrado de piedras preciosas, cuando no tardé en ver a lo lejos algo que me produjo gran espanto: era un número extraordinario de serpientes negras, tan gruesas y largas como palmeras y tan voraces que la más pequeña de ellas hubiera podido tragarse un elefante. Los reptiles comenzaban a meterse en sus antros, pues durante el día se escondían del Roc y únicamente salían de noche.
Paseé por el valle durante todo el día y, de a ratos, descansé en los lugares que me parecían más cómodos, y al llegar la noche me refugié en una gruta en la que creí estar a salvo, pues con una piedra bastante grande cerré la entrada, que era baja y estrecha, para impedir el paso de las serpientes. Cené con una parte de mis provisiones y entre el ruido de las serpientes que comenzaban a salir de sus guaridas; y ya iba a acostarme cuando advertí que lo que había tomado por roca no era otra cosa que una serpiente enroscada sobre sus huevos. Pálido de espanto, caí al suelo sin conocimiento. Desperté al amanecer; la serpiente se había retirado y entonces salí temblando de la gruta, sin poder creer que aún estaba vivo. Anduve largo rato sobre diamantes hasta que de pronto cayó a mi lado una cosa con gran estrépito. Me di cuenta de que lo que había caído era un gran trozo de carne fresca. Inmediatamente cayeron desde lo alto de las rocas varios pedazos más.
Siempre había considerado una fábula lo que varias veces había escuchado de marineros y a otras personas, acerca del valle de los diamantes y la trampa que usaban ciertos mercaderes para recoger esas piedras preciosas. Pero comprendí en ese momento que la historia era cierta. Los mercaderes acuden a las inmediaciones del valle en la época en que el Roc y unas águilas gigantescas tienen sus crías y arrojan pedazos de carne a los que se adhieren los diamantes sobre los cuales caen. Las extraordinarias aves se lanzan sobre aquellos pedazos y se los llevan a sus nidos, ubicados en los peñascos altos, para alimentar a sus pichones. Luego los mercaderes corren hacia los nidos, alejan con sus gritos a las aves y toman los diamantes que encuentran adheridos en los trozos de carne. Ese es el único modo de sacar los diamantes porque aquel valle es un precipicio al cual no se puede descender.
Hasta entonces, creía que me sería imposible salir de aquel abismo, que ya consideraba como mi tumba; pero tuve una idea que me hizo cambiar de parecer. Comencé por recoger los diamantes más grandes que vi y llené con ellos la bolsa de cuero que me había servido para llevar las provisiones. Después tomé el pedazo de carne que me pareció más grande y con la tela de mi turbante me até fuertemente a él.
Poco después aparecieron las águilas, cada una tomó un trozo de carne y luego emprendieron el vuelo. Una clavó las garras en el trozo al que yo estaba atado, se remontó por el aire y me llevó a la cima de la montaña donde tenía su nido. Enseguida llegaron los mercaderes, que con en sus gritos pusieron en fuga a aquellas aves.
Uno de ellos aún asombrado por verme, en vez de preguntarme qué hacía yo ahí, se acercó a mí y muy nervioso me increpó echándome en cara que le había robado lo que le pertenecía.
‑Te mostrarás más humano conmigo cuando te refiera mi historia y me conozcas mejor ‑le dije. Con respecto a tus diamantes -añadí-, no te preocupes, pues tengo para ti y para mí más de lo que juntaron todos esos mercaderes. Yo mismo he escogido los mejores y más bellos del fondo del valle. Y aquí los traigo, en esta bolsa que ves.
Apenas le hube mostrado la bolsa de cuero cuando los demás mercaderes me rodearon asombrados de verme; y mucho más se asombraron cuando les conté mi historia, toda la estratagema que imaginé para salvarme y la valentía al intentarla.
Me llevaron hasta la tienda en donde moraban todos juntos, y cuando saqué los diamantes de la bolsa quedaron maravillados por el tamaño; me confesaron que en ninguna corte de todas las que habían visitado vieron otros semejantes. Entonces supliqué al mercader dueño del nido adonde yo había sido transportado, pues cada cual tenía el suyo, que eligiese cuantos diamantes quisiera; pero él se limitó a tomar uno de los más pequeños. Y ante mi insistencia para que tomase otros, me contestó sin ningún reparo:
‑No, estoy muy satisfecho con éste, que es bastante precioso para crearme una modesta fortuna y ahorrarme en lo sucesivo el trabajo de realizar otros viajes.
Durante largo rato de la noche conversé con aquellos mercaderes, a quienes conté por segunda vez mi aventura para satisfacer la curiosidad de los que antes no la habían oído. Estaba loco de alegría al pensar que me veía libre de los peligros del valle. Creía estar soñando y no podía convencerme de que ya nada tenía que temer.
Al día siguiente, como todos estaban contentos por los diamantes recogidos y ya hacía muchos días que arrojaban pedazos de carne, partimos juntos a pie por altas montañas donde había serpientes de un tamaño impresionante, que tuvimos la suerte de evitar. Finalmente llegamos al primer puerto y después de un viaje bastante corto pasamos a la isla de Roha, en donde crecen unos árboles de copa de ramaje inmenso, que con facilidad podrían dar sombra a cien hombres y del que se extrae esa sustancia blanca, de grato aroma llamada alcanfor. Para conseguirla es necesario hacer una incisión en lo alto del tronco y poner una cubeta al pie para que recoja el jugo que destila. Al principio parecen gotas gomosas, pero luego, en el recipiente adquiere otra consistencia, como si se tratase de la miel del árbol.
También en la aquella isla conocí al karkadann[1], un animal espantoso, más pequeño que el elefante y más grande que el camello, que pace en la llanura como lo hacen las vacas. Tienen sobre la nariz un cuerno de alrededor de un codo de largo, encima del cual se ven unos trazos blancos que labran la cara de un hombre. El cuerno del karkadann es tan sólido que le permite batirse con el elefante y vencerlo, pues le clava el cuerno por debajo del vientre, lo levanta en alto y se lo lleva sobre la cabeza. Pero la grasa y la sangre del elefante caen sobre sus ojos, cegándolo y haciéndolo caer. Al desplomarse en la tierra acude el terrible Roc, que agarra a ambos y se los lleva a su nido para alimentar a sus crías.
Además vi en esa estupenda isla diversas clases de búfalos; mas omitiré muchas otras particularidades del lugar para no aburrirlos, y sólo les diré que cambié algunos de mis diamantes por mercancías, oro y plata. De allí fuimos a otras islas, y al fin, después de haber visitado varias ciudades, llegamos a Basora, desde donde ascendí a Bagdad. Aquí repartí obsequios entre parientes y amigos y me dediqué a disfrutar honradamente de las inmensas riquezas que había traído y conquistado a costa de tan terribles peligros.
Después de haber relatado su segundo viaje, Simbad hizo entregar otros cien cequíes al cargador y le invitó a volver al día siguiente para oír el relato del tercero. Los invitados regresaron a sus casas, y al otro día volvieron a la misma hora, al igual que el faquín, que casi había olvido su miseria pasada. Se sentaron a la mesa, y después de la cena Simbad dio comienzo a la narración de la siguiente manera:
[1] N. de la E: el término proviene del griego karas, que significa cuerno. Se trata del rinoceronte (rihnós, nariz + karas) de la isla de Java, de un único cuerno y al igual que las otras especies, de visión deficiente y gran olfato y oído.
Versión de Margarita Rodríguez Acero
El tercer viaje de Simbad el marino, ¡en la próxima Tintamundi!